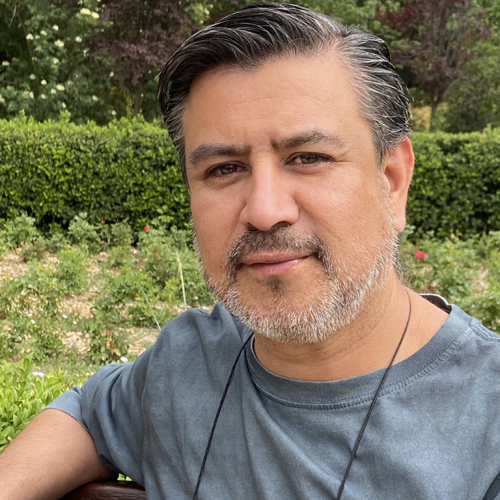Con texto:
En ocasiones, los padres sobre preocupados por sus hijos para que terminen “la tarea” a tiempo, se agregan (o los agregan sin previo aviso) a los grupos de WhatsApp para coordinar entre apoderados los materiales, tareas, plazos, etc. de manera que nada falle, que no queden vacíos, que no se vea ninguna falta en su rol de padres presentes.
Sin menospreciar el anhelo natural por los buenos resultados académicos de sus hijos, se percibe como si existiera un “a como dé lugar” en las tareas de crianza que estos deben llevar a cabo. Este “a como dé lugar” es sutil, es como una especie de “radiación cósmica de fondo”; es decir, algo que emerge pero que no se ve a simple vista pero que está presente actuando constantemente y que, si la sintonizamos, puede ayudarnos a realizar un análisis distinto (entre muchos otros posibles) a la educación de los hijos en estos tiempos. Pero no solo a la educación de ellos, sino también para reflexionar sobre qué implicancias tiene para los padres a nivel más inconsciente -por decir algo- este anhelo por el éxito de ellos. Es lícito pensar que pareciera que hay un intento de reparar lo propio y un hijo o hija permiten “pagar alguna deuda” con nosotros mismos. Sobre esto, trataremos de volver más adelante.
La carrera: primera vuelta
Quisiera proponerles un juego, que nos atrevamos a jugar en serio (como los niños, que cuando juegan lo hacen en serio, muy a diferencia de los adultos). Muy bien, imaginemos –sintámonos por un momento ahí, tratemos de hacer el esfuerzo– que estamos en un escenario, uno muy grande, tan grande que abarca todo lo que nos rodea es como si fuese el escenario de la vida. En la escena, vemos padres y madres que corren como si de una carrera sin pausa se tratara. Como espectadores los vemos correr, tropezar una y otra vez, levantarse y volver a tropezar. Es una carrera contra reloj, contra la campana. Entre competidores se van preguntando ansiosamente de allá para acá, de acá para allá, no saben por qué preguntan ni qué preguntar, pero saben que están contra reloj, contra el reloj de la vida. Hay que correr para que nuestros hijos no se queden atrás en la carrera por el éxito -dice uno que casi va primero-. Sí, el éxito es la meta. El fracaso es de perdedores se dicen así mismos mientras suben y bajan y vuelven a tropezar, pero no importa, hay que llegar a la meta.
Pausa
Volvamos por un momento a la realidad, dejemos el juego y sus competidores para pensar en lo interesante que resulta detenerse en la preocupación sobre el fracaso educativo. Pareciera que algo más que solo esperar lo mejor para ellos se pone en juego en esta urgencia de los padres:
No es poco frecuente esperar que, dentro sus tareas importantes es lograr que sus hijos puedan ser “competentes” y “exitosos” en el colegio, exigiéndoles (aunque no lo reconozcan) buenas calificaciones o creyendo -ingenuamente- que un buen establecimiento educacional (por lo general que no sea un colegio público) garantizará el éxito para sus vidas; de ahí esta costumbre de los últimos 15 años más o menos de las personas con menos accesos y/o recursos económicos que acampan afuera de los colegios dos o tres días antes de abrir los cupos o sobre cupos para conseguir una posible matrícula, las cuales -en todo caso- suelen ser escasas. Estos padres al ser entrevistados manifiestan que esperan que sus hijos o hijas puedan asistir a un buen centro educativo y de esta manera lograr conseguir aquello que ellos no tuvieron: “una oportunidad en la vida”. Obviamente, cada familia quiere lo mejor para sus hijos y este propósito no exime a los padres de posiciones más acomodadas; pero, esto da para otro texto y otro momento donde se pueda discutir sobre problemáticas como la ética y la justicia, que, en todo caso, decirlo así, es una redundancia, pues no se trata de justicia en tanto legalidad, sino de aquello que está justo, como en una balanza.
Pareciera que hay una tarea que actúa en automático -por no decir inconsciente- en las familias; que su hijo termine con un buen NEM (notas de enseñanza media) y así puedan rendir una buena prueba para acceder a una carrera profesional y de esta manera poder estudiar en la mejor universidad, etc. Lo anterior, nos ubica en otra cuestión no menor; sostener la creencia que la universidad es el único salvavidas para el futuro (tal vez en países como los nuestros, la meritocracia es un poco más esquiva, pues es sabido que más bien lo que opera es la heredabilidad más que el mérito).
Ahora bien, cabe mencionar que lo competitivo no viene sólo de la casa, ni del colegio, puesto que vivimos en un modelo social y económico que pondera la competencia y el éxito como valores referenciales. De hecho, el sistema educativo explicita los conceptos de “logros”, “resultados”, “éxito”, “mediciones”, etc. Estos conceptos seguramente vienen más de otras disciplinas que de la educación. En todo caso, las “competencias” pueden cobrar un sentido completo cuando hay noción de uno mismo y del lugar que se habita (es interesante hablar de habitar pues la moral viene de la palabra mores que está referida a morar o habitar. Pero esto ya quedó dicho, hablar de justicia y ética es para otro momento).
.
La ansiedad y el por_venir
¡Qué difícil es criar cuando se mezcla lo propio (las propias experiencias) con las posibilidades puras y legítimas de ellos! Hay mucha energía psíquica en esa acción y, por lo tanto, es probable que se viva como un desgaste. Esto suele quedar como en un bucle de ansiedad, ésta en términos simples es vivir aquello que no ha llegado como si ya estuviera presente, pero aún no está. De ahí que la ansiedad es el problema del “por venir”, es decir, del tiempo verbal más incierto de todos: el futuro.
En ocasiones, es este porvenir que nos atrapa y nos vuelve exigentes, pues es nuestra ansiedad puesta en ellos (como depositada en ellos). Ojalá que los ayudemos a mostrar lo mejor de sí (que no es solo su rendimiento escolar) y para ello, siempre será bueno dejarlos equivocarse (y no angustiarse por ello), pero el ser requiere de un trabajo personal profundo para conseguir ser un poco más dueño de uno mismo.
La carrera: segunda vuelta
Volvamos por unos poco minutos nuevamente a imaginar que estamos en el escenario, el escenario de la vida. Ahora, de alguna manera extraña, nos vemos más cerca de los personajes, y a ratos sentimos que nos “con-fundimos” con ellos, y hasta nos vemos repitiendo las mismas palabras. La escena es una carrera de fin de semana. (Nos) vemos a los participantes corriendo nuevamente. Esta vez, corren con sus hijos, los llevan a clases de deporte y luego acto seguido y sin detenerse a las clases de inglés y aunque muchos pequeños se resisten y alegan, no los escuchan porque hay otras voces como ecos que resuenan en ellos “¡es muy importe que aprendas inglés!” Pero esto no acaba acá. Toca seguir corriendo contra el reloj, y vemos que llegan a la academia para aprender un instrumento musical, ¿cuál?, da lo mismo, lo importante es que tenga las competencias artísticas que yo no tuve -dice un padre mientras corre-. Todos corren y parece que por momentos también somos esos corredores de allá para acá y de acá para allá. No importa el cansancio de todos, está bien, ¡mi hijo/a puede! -se dicen los padres nuevamente-, mis hijos pueden y se repiten así mismo pero en silencio automático una y otra vez como si se tratará de un ring, lo animan exclamando con fuerza desde fuera del ring, el ring de la vida: ¡dale campeón, dale!
Reflexión filosófica
Una primera cuestión es preguntarse de qué manera la “institución colegio” ayuda a pensar en estos asuntos a sus estudiantes y a la comunidad educativa. Seguramente no lo hace. Hay una máxima que en la biopolítica Foucaultiana reza así: “toda institución reproduce la enfermedad que trata de curar”. De ahí que el hospicio produce más locura, la cárcel más delincuencia, la religión más odio y guerras y el colegio, pues bien, el colegio más ignorancia.
Ahora bien, en este mismo sentido, Foucault en su libro Vigilar y Castigar (1975) plantea la temática de las sociedades disciplinarias, donde señala que hay una premisa implícita: la negatividad y la prohibición, de ahí que las instituciones que son representativas del poder, reproducen este mandato tácito. Entre ellas: el hospicio, la escuela, los cuarteles, la iglesia y las fábricas. El control es externo, se trata de vigilar y castigar la desobediencia, pero de manera sutil en algunos casos, pues el poder se encarga de naturalizar y normalizar estos comportamientos (esto lo desarrolla a mi gusto mucho más el texto Historia de la Sexualidad (1985) y cuyo resultado es producir sujetos obedientes, o como él le llama “cuerpos dóciles” puesto que en última instancia, no se trata de producir castigo o dolor sobre estos, sino que puedan ser cuerpos modificables, de manera que puedan rendir adaptadamente, sin que la noción de control sea un acto consciente. Esto nos lleva a Deleuze que tiene un escrito llamado Post scriptum (1995), en el cual plantea que no se trata hoy de una “sociedad disciplinaria”, donde se ve a las instituciones clásicas ejerciendo explícitamente (bueno no tanto) el control, sino que se trata de una “sociedad de control”, cuyo representante es el régimen empresarial, cuyo fin no es “encerrar” (como en la sociedad disciplinaria) sino que, “endeudar”.
De esta manera la sociedad de control convierte a la persona en un una “cifra” o en un código, un número o una password registrada y controlada. Y es aquí donde Deleuze nos dice que, en un capitalismo de superproducción, más importa vender servicios y comprar acciones, no hay producción, sino que productos, de ventas o de mercados. A este respecto, nos aclara que “la empresa ha ocupado el lugar de la fábrica. La familia, la escuela, la fábrica son mercados que hay que conquistar y esto se produce cuando se adquiere su control”. Este control del mercado, no se da a través de la formación disciplinar, sino que cuando se pueden fijar los precios. Por lo tanto, nos remarca: “La corrupción se eleva entonces a una nueva potencia. El departamento de ventas se ha convertido en el centro, en el «alma», lo que supone una de las noticias más terribles del mundo. Ahora, el instrumento de control social es el marketing, y en él se forma la raza descarada de nuestros dueños.
En esta misma línea de evolución del control o del poder, Byung-Chul Han en su ensayo la Sociedad del cansancio (2010) plantea que hoy a una excesividad de positividad la que produce una sociedad que apunta al rendimiento. Hay un exceso de pensamiento positivo -por decirlo de una manera- que no puede ser sostenido por las personas. Aparece una exigencia por ser el propio emprendedor y para ello debe dominar la información que circula, la cual es tanta que se termina agobiado y/o deprimido. Acá aparece toda la línea cultural del “we can do it” que aparenta una invitación a hacer todo lo que soñamos y que no renunciemos hasta que consigamos el éxito de sí mismo (es verdad que el origen es en la Segunda Guerra Mundial, pero el concepto hoy cobra este significado). Si bien, esto puede ser positivo, hay detrás un mandato que es sutil: “esfuérzate, no te rindas, no hay límites, no transes”. Lo que represente una sobre exigencia de sí. Otra manera de leerlo es: “consume, consume para que rápidamente descartes o deseches, pero luego volver a consumir”. En esto el mercado y el modelo neoliberal se han encargado de reforzar. Pues vuelve a la persona competidor de sí mismo, sin descanso, sin vacaciones, sin descaro y sin tregua. Esta manera de pensar ha traído consigo toda la cultura del “fast” cuyo eslogan -para mí- más representativo es el “fast food”. Todo de prisa, todo rápido, de manera de no detenerse, consumir y seguir en la carrera.
En esta cultura del cansancio la persona termina asfixiada y aislada, en consecuencia, deprimida porque no puede contra la autoexigencia (que no tiene nada de “auto” porque estos no existen, pues en lo referido a las exigencias de los “autos”, siempre serán en referencia a un “otro”, pero esto es materia para otro texto).
Por el contrario, la cultura del “slow” es una invitación a detenerse, “slow life” se decía a finales de los ’80 en Italia. Esta noción es lo contrario del “fast”, pues invita a que no corramos tanto, sino que dispongamos el cuerpo y la consciencia a tomar las riendas de nuestra vida con esmero, pero con cautela, tranquilidad y compasión.
El poder, se nutre del control interno, de la culpa y la angustia por no cumplir, por el “cumpli-miento” que más bien va del lado de la mentira, de hacer las cosas poque así es la vida y porque no nos podemos quedar atrás.
Tal vez, en la medida que nos miramos mirándonos, que logramos detenernos para estar consigo mismo, desaparece esta idea de correr en la carrera de la vida, carrera impuesta y caótica que nos lleva a la opresión de sí mismos, como consumidores encerrados de algo que no se sabe bien qué es pero que exige y castiga si no se internaliza como un mantra: I can do it!